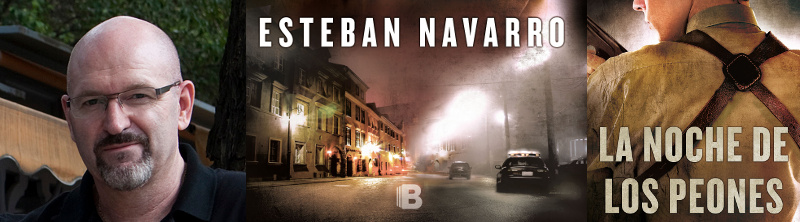 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Pincel, el árbol de Navidad (24.12.2024)
Cuento
premiado en el
XV Certamen de Cuentos Navideños de Ampuero Enlace a la noticia Parece que hace más frío. El viento del norte hace rato ya que azuza los ocotes. Lágrimas de resina resbalan por la madera que un día será troceada, despedazada, cortada en troncos, arrojada al fuego. Inservible. O eso dicen. La temperatura ha debido bajar por lo menos seis grados en las dos últimas horas. Seguro. Lo noto en mis ramas. Apenas las puedo mover. Me siento entumecido, anquilosado. Mi resistencia al frío va menguando con el paso de los años. Y tantas otras cosas. Me gustaría desplazarme hasta aquella mancha de sol que bordea el estanque, al lado de aquel seto verde. Ahora no lo puedo ver, me lo tapa el puente, pero lo recuerdo precioso. Y ser alumbrado por esos radiantes rayos. Agradecería un chorreo de esas ráfagas que despuntan por encima de la montaña rocosa. Entre el mar y la montaña. Barras amarillas y rojas centellean por encima de los abetos y de los abedules. Crisoles del amanecer. Fulgor de los atardeceres soñolientos, de los crepúsculos efímeros, de los paisajes amarillos, de los bosques verdinegros. Hoy hace justo un mes que se quemó Pepino, un pino silvestre venido de Escocia, como siempre nos contaba, y que los demás árboles nos hicimos amigos de él desde el primer día que lo plantaron en esta ribera del bosque. El mejor compañero que nunca tuve. De todos los que nos cruzamos en este devenir siempre hay alguien que nos deja una huella en nuestra alma y que por mucho tiempo que pase no conseguimos borrar. En este margen de las montañas abruptas y pedregosas a la orilla del mar. Esa confusión del verde y el azul, del blanco y del ocre. Cristales en la mañana, relámpagos en la noche. Pepino era precioso, esbelto. Arrogante, pero con una vanidad nada ofensiva; sin soberbia. Destacaba entre los demás por su follaje verde oscuro y su excelente retención de agujas. Por las mañanas se posaban sobre él las gotas de rocío y las hacía bailar con un leve achuchón de sus ramas, apenas imperceptible. El viento siempre fue su aliado. Elegante. Nos contó que había nacido en Escocia, donde las semillas crecen durante casi tres años en unos germinadores y luego son replantadas en unos cultivos para árboles de Navidad. Fue un pino criado en cautiverio, pero con la osadía de los que se sienten libres, de los que aunque encerrados e inmóviles, sueñan. No andan los que se mueven, andan los que fantasean. A Pepino lo clavaron a la tierra que lo vio llegar. Lo petrificaron. Estancaron sus robustas raíces. Anquilosaron su tronco. Pero no pudieron enclavar sus ramas, ni atascar su alma. Qué poco saben los hombres de nosotros. Nos siembran al suelo y creen que nuestro espíritu permanece quieto. Muerto. Nosotros no morimos nunca. Qué bonito estaba Pepino recién adornado, coincidimos todos. Como lucían sus coronas, figuras de ángeles, estrellas, velas, tarjetas navideñas, manzanas, zuecos, campanas, bolitas, las piñas... Como resplandecía la flor de Navidad, con sus grandes pétalos rojos. Que aplomo y prestancia le otorgaba el muérdago a sus fuertes brazos. «¿Brazos?» me preguntó aquel olivo tosco y malcarado. «Sí», respondí mientras buscaba la complicidad de los otros pinos «no ves que es una metáfora, no tenemos brazos, lo sé, tenemos ramas, pero para nosotros es como si lo fueran» Reímos. Recuerdo a un abeto que conocí durante una replantación, y que me contó que éste arbusto, el muérdago, tiene propiedades mágicas: protege de la maldad, las enfermedades y las parejas se besan debajo de sus ramas. Pero el muérdago no resguardó a Pepino del fuego. Lo añoro mucho. Sus largas charlas en las frías noches de invierno, cuando los demás árboles duermen, cuando no hay otra cosa que hacer que contar historias. Él era único relatando anécdotas de Escocia. Me gustaba oírle explicar como viajaba con el pensamiento y lo feliz que fue durante las Navidades que estuvo allí. Me hubiera gustado estar con él, en Escocia. Ser bañado por las lluvias de otoño y por los rayos soleados de junio. Azotado por el viento del mar, que viene salado. Mojar las ramas con los vapores de los lagos. Limpiarme con la brisa del norte. Pepino, el pino silvestre, se quemó una tarde a finales de octubre, un fuego provocado por un rayo acabó con él. Lloramos mucho. No sufrió. Las llamas lo consumieron deprisa. La combustión se alió con el oxígeno y devoraron con prontitud cada uno de los centímetros de madera de Pepino. Amel, un precioso oyamel de agradable fragancia y mejor carácter, también lloró. Sus hojas de color hierba se frotaron incesantes ante la impotencia del fuego. Todos intentamos apagar la furia de las llamas rojas y amarillas y azules. Susurramos llantos desconsolados para que la fogata cesara en su conducta. Suplicamos, como solo los pinos saben hacer, para que el ardor cejara en su empeño. Para que no siguiera arrasando a nuestro amigo. No pudimos hacer nada, el fuego no quiso escucharnos, nos ignoró. El fuego siguió a lo suyo, como siempre. Hizo caso omiso de nuestras advertencias, de nuestros ruegos. Desestimó las quejas de los habitantes de aquel pequeño terreno al lado de las montañas y frente al mar. Amel, el oyamel de América Central, sollozaba ante la pérdida de nuestro amigo escocés, mientras todos lloriqueamos desconsoladamente y resbalaban gotas de resina por nuestros troncos. Cuanta tristeza acumulada. Cuanto quemazón en nuestras ramas. Cuanto dolor... |
Ahora estamos muy lejos para poder hablar, nos cansa la distancia y el tener que gritar cada vez que queremos decirnos algo. El amigo Pepino estaba plantado en medio de los dos, así era más fácil conversar, él hacía de intermediario y nos contaba cosas a mí y al oyamel Amel, mientras el aire repetía nuestras palabras y las traslada enredándose con nuestras ramas, participando de la conversación. Acumulando y desplazando al mismo tiempo todas aquellas sensaciones que solo los árboles sabemos transmitir.  Recuerdo esos tiempos como los más felices desde que estoy aquí, al lado de ésta casa de madera y esperando que llegue la Navidad, para que los niños me retoquen, me acicalen con sus adornos y me iluminen con sus estrellas. Dicen que soy el mejor árbol de Navidad que hay, un Picea blanco, por eso me llaman Pincel, por lo de Picea; aunque yo pensaba que era porque iba cincelado como un pincel. El nombre fue idea de Pepino, como todos los motes de los de aquí. Era único poniendo sobrenombres a los árboles. El mío me lo puso nada más llegar de Canadá. Hace tanto que ni me acuerdo. Yo fui el primero en presentarme, me plantaron en medio de unos olivos: -¡Qué feo estás! -me dijo un castaño con el que nunca llegué a congeniar. Yo no le hacía mucho caso. Además tanto él como los antipáticos olivos que había al lado siempre estaban ensuciando el suelo, con sus frutos, con las ramas. De vez en cuando se dejaban desprender trozos de corteza con el único pretexto de deslucir la tierra, de emborronar la hierba que lamía nuestros troncos. Desagradecidos. El castaño me decía que no servía ni para árbol de cementerio, el muy ramplón ¡qué sabrá él! -exclamaba yo para mis adentros- intentando llevarme bien con todos los árboles de la zona. Ser árbol de cementerio era un orgullo que acompañó a nuestra familia durante milenios. Ya los romanos nos usaban para ese fin. -¡Alcornoque! -le grité un día que no podía más. Estaba cansado de aguantar sus improperios, sus desplantes, sus desfachateces. Todos rieron con mi ocurrencia. He entablado relaciones con un abeto de tronco recto y muy elevado, corteza blanquecina, ramas horizontales formando una copa cónica, hojas estrechas y perennes. No se enfada cuando usan sus piñas para ponérmelas de adorno sobre mi cabeza, al contrario se alegra de poder compartir conmigo la Navidad. Es hermosa, dice. Parco en palabras y austero en comentarios, sabe utilizar la expresión adecuada en cada caso. Nunca conocí un árbol con tanta expresividad. Parecía que hablara con sus ramas. Las balanceaba columpiándolas al viento de tal forma que todos entendíamos lo que quería decirnos. Los olivos, los castaños y un engreído banano, se tuvieron que tragar sus comentarios despectivos hacía los árboles de Navidad, la semana antes del veinticinco de diciembre, cuando los niños del pueblo vinieron a adornarme, cuando nos eligieron entre todos los árboles de la zona como los mejores para representar las Navidades. Al abeto, que cariñosamente le llamamos Alberto, Amel, el oyamel de América Central y a mí, nos colmaron de adornos, que digo colmar, nos atiborraron, nos saturaron. Los niños se aproximaron hasta nosotros sin miedo. Obviaron a los olivos, a los castaños, a los alcornoques y a los belloteros. Llegaron hasta nosotros sin mirar a ningún árbol más. Primero empezaron conmigo, los niños se dieron cuenta de que los estaba llamando, me oyeron, ellos tienen un sexto sentido para eso. Me colgaron bolas de múltiples colores: rojas, amarillas, verdes, lilas. Pendieron figuritas de ángeles sonrientes, que se balanceaban nada más tocarlos. Unos pares de zuecos pequeños se acomodaron en el extremo de mi follaje. Las piñas de Alberto, el abeto amable, fueron repartidas por todo mi cuerpo. Los niños del pueblo colgaron tarjetas de navidad venidas de todos los lugares del mundo, de personas que no podrán estar el veinticinco de diciembre aquí, donde las lágrimas son resina y donde las voces son viento. Que choque de sentimientos representan éstas fechas para las personas, pensé mientras me regocijaba en mi ornamenta. Nosotros participamos de la algarabía de la Navidad. Contribuimos a los cruces de sensaciones, a la tristeza de los que recuerdan a sus seres queridos. Como yo, que ahora estoy triste por la pérdida de Pepino y por no poder charlar con Amel, pero contento cuando llegan estas fechas, cuando las luces rojas y amarillas iluminan las calles de tierra, las fachadas de cal, las plazas de piedra, y el cometa navideño se refleja en las cristalinas aguas de la fuente que hay en la plaza. En las luces que atraviesan el cielo entre el mar y la montaña. En esos olores a castañas y boniatos. Este año espero que mi estrella de Navidad radie como un sol, que lo haga como nunca lo había hecho antes, para que Pepino me pueda ver desde el cielo y acordarse de los amigos que dejó aquí. De sus compañeros que le escuchaban cuando contaba historias de Escocia, cuando aplaudía con sus ramas, cuando silbaba el viento a su alrededor. A los árboles de Navidad, aunque parezca difícil de creer, también nos gusta rememorar a los nuestros en éstas fechas y llorar con lágrimas de resina.
|



