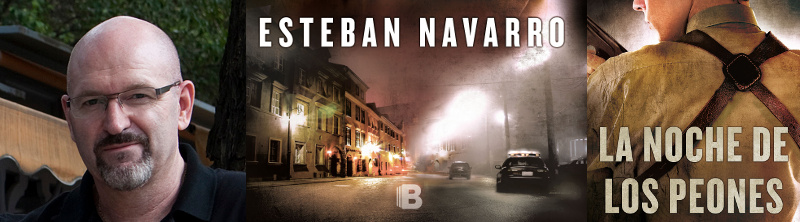 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tierra mojada (18.01.2025)
Cuento
premiado en el
Tercer Concurso Literario Policía y Cultura 2011 Enlace a la noticia Y me contó como la fuente del Ángel le recordaba al mar. Y como retenía en su memoria el paso de los buques bajo el puente levadizo. Chirriando sus engranajes, mientras sus miradas se enlazaban. Me recordó las gaviotas chapoteando sus alas contra los arrecifes coralinos. Cristalinas aguas amansadas por el paso de los años, dibujadas por los barcos de pesca. El olor del gasoil recubriendo los olfatos. La sal. Y aquel faro que, tantas veces, fue testigo mudo de sus besos. Su haz de luz aporreando con furia la costa. Lamiendo cada una de aquellas rocas que conformaban los espigones. Aquellas algas que la deriva arrojó contra la bahía, donde dibujaron sus nombres tantas veces y otras tantas borró el mar. Esos bancos de peces que se acercaban a la playa para susurrar su amor a los cuatro vientos. Los estibadores, sudorosos, amontonando bultos a los pies de los yates. Resplandecientes. Amasijos de hierro y madera. Ingente esfuerzo de hombres que acunaron el mar para formar parte de ellos mismos. El silbato del tren. Atronando los raíles bajo sus pies. Palpitaciones de acero destilando alientos de savia. Rechinando las ruedas al acercarse a la estación. «¿Te acuerdas?» «Te acuerdas de aquellas tardes desaprensivas donde nuestras miradas fueron furtivas», dijo ahogándose en sollozos. Tardes que caminamos entre las piedras. Serpenteamos por los senderos que unen los pueblos. Laberintos de granito que se oscurecían al pasar bajo el túnel de la carretera. Nuestros padres nunca aprobaron esos encuentros. Aún así nos citamos a escondidas. Susurramos la hora. Concertamos el lugar. «En la roca», me dijo siempre ella «en nuestra roca». El primer verano fue único, irrepetible. Como todos los veranos que se sucedieron, siempre había algo mágico en ellos. Transitamos en silencio por el camino entre las vías y la playa. La brisa toqueteaba su cabello y lo enredaba en su cara. Nos alejamos tanto que perdimos la estación de vista. Nos extraviamos de los otros. Y su nombre se me cinceló en letras de oro. «¿Cómo te llamas?», me preguntó la primera vez que coincidimos... Y luego rompió a llorar. No era un recluso como los otros. Era diferente. Distinto. Recuerdo como destacaba su mirada por encima de aquella apariencia desalmada. Inteligente, profunda, resignada. De una abismal y recóndita erudición, le gustaba charlar sobre diversos aspectos de su vida. En pocos días me contó su infancia. Lo necesitaba. Antes que el desamparo, como le gustaba decir, le hubiese hincado el diente. Antes del antes. Antes de ahora. Cuando apenas contaba catorce años y pasaba los veranos en casa de una hermana de su padre. El mar se apoderó de él. La arena de la playa. El sol balbuceando los primeros rayos por encima del horizonte. Me relató como su tía vivía en un pequeño pueblo de la costa. En una casa que llamaban la barraca. Sus padres lo llevaron allí para encarrilarlo. «No sé que haremos con este niño», repetía siempre su madre. Creían que el mar lo distanciaría de la miseria de su barrio. De las malas compañías. Donde la muerte acecha en cada esquina. Se llamaba Pablo, como el apóstol; aunque no era ningún santo. Pablo García contaba quince años cuando fue detenido por primera vez. Fue el primer invierno después de su último verano en la playa. ―Cosas de críos, ya sabe ―me dijo desde el interior más remoto de su celda. Nunca se aproximaba hasta mí para hablar. Se sumergía en las sombras de su calabozo, al que gustaba llamar aposento, y desde allí desglosaba su vida a modo de biografía, como queriendo hacerse entender. Ofrecía su pasado para que yo tomara nota y comprendiera por qué había llegado hasta aquí. Excusas inexcusables. Explicaciones inexplicables. ―Sí ―repliqué―, pero te hiciste mayor y continuaste robando. Expulsó una enorme bocanada de tabaco negro desde lo más profundo de sus pulmones, dibujando una nube de hollín en forma de anillo que se estrelló contra el techo. Por un momento imaginé el infierno dentro de aquella mazmorra donde la sociedad arrojaba los desechos. Ese purgatorio irremediable. ―Un chico mayor que yo me enseñó a hacer el puente a los coches ―dijo―. Era sencillo, solamente había que conocer los cables que se tenían que chasquear. Poco esfuerzo y mucho provecho. ―Por algo se empieza ―cuestioné. Exhaló otra bocanada de humo y se detuvo unos instantes para que le llegara a lo más profundo de sus pulmones. Lo saboreó como si masticara un manjar. Tosió un par de veces. ―Llegué a ser el jefe ¿entiende? Era admirado por todos y todos me respetaban. Mientras lo miraba recordé su trayectoria. Con apenas dieciocho años, recién cumplidos, ya era el jefe de su pandilla, el líder del barrio, el cabecilla. La vida en las calles no era fácil y sólo los fuertes sobreviven. Había que hacerse respetar y ser respetado. Requería hacer más que los demás. Un círculo vicioso de imposible escapatoria. Las manos de la desesperación y la pobreza lo empujaron, inmisericordes, por el precipicio de la desolación. El asunto de robar coches quedó para los jóvenes aprendices de malhechor. Era un inicio, pero no el camino. Robar coches proporcionaba diversión y fama a sus autores, pero no era una forma de vida. Después se dedicó a operaciones, como le gustaba llamarlas, de mayor calado, de más transcendencia. ―Se trataba de conseguir mucho dinero con poco esfuerzo ―me dijo restregando la colilla en una de las patas de la litera. El sueño de todo delincuente, pero que en definitiva era la aspiración de todo ser humano. Trabajar para vivir y vivir para trabajar. Él quería saltar alguno de esos dos sencillos pasos. ―No nos diferenciamos tanto ¿verdad? ―me preguntó torciendo sus ojos y buscando el brillo de los barrotes en la penumbra. Y tenía razón, buscaba lo mismo que nosotros, pero había escogido mal la forma de hacerlo. Un rayo de sol se adentró discreto por entre los barrotes. El haz se estrelló contra un póster de un faro. Pablo enmudeció y pasó una mano por encima de la fotografía. ―¿Por qué las drogas Pablo? Teníamos tiempo y me aprovechaba de sus conocimientos para enriquecerme como ser humano. Necesitaba saber que había en el otro lado para entender mejor lo que pasaba en éste. En la pequeña sala de la prisión federal y con un ruido constante y molesto de ventiladores al fondo, quería arrancar los orígenes de Pablo. ―Un líder nunca debe perder el dominio ―le dije―, y los estupefacientes son, precisamente, todo lo contrario ―afirmé en un intento de convencerle de lo equivocado de su rumbo. ―Parece usted un cura ―replicó. Sonrió y luego cogió otro cigarrillo del paquete que le dejé encima de su mesita. La escena era, por lo menos, extravagante; casi ridícula. Las celdas estaban organizadas de manera que asemejaban las habitaciones de un adolescente. Una cama litera, una mesita de noche y hasta una lámpara de colores, igual que la cristalería de una iglesia, poblaban el reducido espacio de los reos. Él estaba sentado al fondo, en el lugar donde los sueños se desvanecen y el crepúsculo abochorna nuestros ojos. Yo permanecía de pie, frente a los barrotes. La luz del pasillo creaba sombras alargadas que impactaban contra su cara. Entoldamientos de la memoria. Destellos arrancados a los carteles que bosquejaban las paredes desgarradas. Sueños rotos. ―Por necesidad agente ―respondió sabiendo que no le iba a creer. Necesidad, que palabra más vacía de contenido. Necesidad era una forma de englobar todo lo que nos empujaba a actuar y ser caricaturas de nosotros mismos. Seres desdibujados en la adversidad del horizonte. Corrompidos. Necesidad era una forma de nombrar lo innombrable. De recurrir a lo inexplicable. De reclamar una absolución imposible. ―Sí, sí ―chasqueó los labios―, no es necesario que me mire con esa cara de incrédulo ―aseveró inhalando más muerte―. La necesidad nos arroja a la desesperación y la desesperación nos despeña contra la locura. ―¿Necesidad? ―repetí en voz alta. Dudé de su argumento, mientras aparté, braceando, la densa niebla que inundaba toda la sala. Ni siquiera los enormes ventiladores podían arrinconar la bruma que emanaba de sus pulmones. ―De dinero, ya sabe. Es la forma más rápida que hay para conseguirlo ―respondió a una pregunta que no había hecho. Lanzó medio cigarro al suelo y lo pisó con unas botas negras, rotas por el talón. ―Trabajando como usted ―afirmó sonriendo― sólo llegaría a ser un viejo mustio, con una miserable pensión, una mujer gorda que no me querría y unos hijos que se habrían marchado de casa y sólo vendrían a verme cuando necesitaran dinero ¿Entiende agente? Solamente vendría a verme cuando tuvieran necesidad de ello. La conversación llegó al punto álgido del dinero. El dinero era la necesidad. El dinero era el diablo de metal y papel. El dinero era el problema y al mismo tiempo la solución. ―¡Vaya! ―exclamé risueño―. Me has descrito un futuro poco halagador. |
 Solté una
leve sonrisa que se desvaneció en la comisura de mi enorme bigote. La
luz de la ventana se retiró y el faro del póster se apagó.
Solté una
leve sonrisa que se desvaneció en la comisura de mi enorme bigote. La
luz de la ventana se retiró y el faro del póster se apagó.―Yo soy diferente ¿sabe? No soy como usted, ni como esos ―dijo señalando con la barbilla hacia los agentes, que miraban los monitores en la sala de control de la penitenciaria―, ni como la gente que representa... ―Yo no represento a nadie ―repliqué molesto―, no simbolizo ni sirvo a nadie, ―le interrumpí antes de que siguiera hablando―. Únicamente hago lo que creo es correcto. ―A trabajar y a deslomarse, le llama usted hacer lo apropiado. No se da cuenta de que también sirve al dinero. De que todos somos sus esclavos. ―¿Es una pregunta? ―¿De verdad creé que venimos al mundo para esto? Cogió otro cigarro del paquete abierto que había encima de la destartalada mesa de madera, y se lo echó a la boca sin dejar de hablar. ―No creo que el creador del mundo nos trajera al mundo para esto... para sufrir ―dijo respondiéndose a sí mismo―. La vida es algo más que pagar hipotecas, que ver los amaneceres en el metro, camino del trabajo, que dejar que nuestros hijos crezcan solos mientras nosotros aporreamos carreteras con picos, máquinas de escribir en oficinas sin ventilación... ―Pues no sé quien tiene razón ―le dije―, pero a ti no te han ido las cosas tan bien ¿verdad? Estaba adentrándome en un terreno peligroso. Nadie podía salir indemne de una refriega dialéctica con un reo. Nunca le podría convencer de nada y él, evidentemente, no podría hacer lo mismo conmigo. ―No he tenido suerte ―lamentó― sólo es eso. Conozco mucha gente a quien no le han ido las cosas tan mal y no están presos ¿sabe? ―se defendió―. No todos los malos están presos ni todos los buenos en la calle. Dinero, suerte, adversidad. Diversas formas de nombrar lo mismo. ―¿Gente como tú? ―repliqué―, que roba a los pobres trabajadores que luchan a diario para poder llevar unos dólares a su casa ¿A ese tipo de personas es a las que te refieres? ―pregunté exaltado―. Ladrones que se aprovechan del esfuerzo de los demás para no tener que trabajar. El camino fácil ¿verdad? Sabía que Pablo no se enfadaría conmigo, todo lo contrario, le gustaba mantener conversaciones de este tipo mientras fumaba en su celda. Torció la mirada y clavó los ojos en el faro. Una ventana a la calle. Una abertura al mundo. ―Mire agente ―me observó desde la penumbra―, parece que no nos entendemos y que estamos condenados a no entendernos nunca. Yo no elegí venir al mundo, no escogí nacer, ni siquiera pude optar a tener un trabajo digno. La sociedad me empujó a ser como soy. Cuando tenía quince años... ―Ya sé lo que me vas a decir ―le interrumpí sin dejarle terminar de hablar―, que eras menor de edad cuando cometiste tu primer delito, que no sabías lo que hacías, que la sociedad no supo interpretar tus actos, que no simpatizaron con tu causa, que te convirtieron en lo que eres ahora ―¿Es eso lo que ibas a decir? ―le pregunté―. He visto que utilizas con demasiada ligereza la palabra empujar. Eso es que no te sientes responsable de todo lo que te está ocurriendo ahora y el fatal fin que se avecina. Es un error Pablo y tú que eres tan listo no deberías caer en ese tipo de desaciertos. ―Sí agente, eso iba a decir. Pero en definitiva se reduce a que no me dieron una miserable oportunidad. ¿Usted hubiera sido igual? ―Posiblemente. Y mientras nos silenciamos me pregunté si el delincuente nace o se hace. Pablo encendió el cigarrillo que sostenía en sus dedos con un mechero de gas que dejé junto al paquete. ―Cometí un error. Sólo uno, y no tuve derecho a resarcirme. Me trataron como a un hombre, a pesar de que no era más que un niño. La policía me detuvo. Me pegó. Me encerraron durante dos días en una celda de la comisaría del centro. Durante ese tiempo vulneraron mis derechos, no me asistieron debidamente, no me llevaron al médico y ni siquiera me dieron de comer. Me trataron como a un animal. Tragó saliva y propinó una colosal bocanada al cigarrillo que iluminaba la celda. ―Cuando salí de allí, los vecinos me señalaron con el dedo. Los podía escuchar, cuchicheaban a mi paso. Evitaba entrar en el rellano de mi casa cuando había alguien. No podía soportar las miradas de miedo de las señoras, ni los ojos recelosos de los hombres. Mis padres tuvieron que mudarse a otro barrio. Perdieron sus amistades y yo perdí aquel magnífico trabajo en los almacenes Charly's de la calle ocho. En la escuela, el profesor me sentó separado del resto de alumnos. Y los compañeros de clase dejaron de juntarse conmigo ¡Sólo había robado un coche! ―exclamó finalmente. ―Todo tiene un principio Pablo ―le dije― y fuiste tú el que no supo aprovechar la oportunidad que te ofreció la vida. Aquel magnífico trabajo en los almacenes, tus padres, las amistades que escogiste a los quince años, los veranos en la playa, aquel primer amor... todo eso se desvaneció ante tus ojos por tu culpa. No busques pecados a quienes te rodean, no les hagas partícipes de tu desgracia, ni impulsores de tu destino. Tu destino es tuyo y en tus manos estuvo el cambiarlo. ―¿Sabe que es lo que más me dolía? Negué con la cabeza. ―Que la gente se apartara de mí, que no me tendieran una mano. Solía ir a la fuente del Ángel ¿la conoce? ―Sí. ―Me gustaba ir allí a fumar. Me sentaba en las calurosas tardes de verano y en las frías mañanas de invierno. No me metía con nadie. Saboreaba el olor del parque. Me recordaba la playa. Era lo más cerca que podía estar de mi juventud. ―¿Culpas a la gente de tu destino? ―Pues sí. Fueron ellos los que me eligieron a mí, yo sólo quería hacer lo mismo que los demás. No me explicaron que eso estaba mal hecho, no me dijeron nada. Me trataron como a un asesino imposible de redimir. Me etiquetaron cuando aún no me había forjado como un criminal. ―Es tarde ―le dije―, termina el cigarro y devuélveme el mechero. No quería hablar del crimen. De que empezó robando coches, continuó con las drogas y acabó matando a un hombre. Una cosa lleva a la otra. Ya hicimos un pacto de no hablar de eso. Siempre terminaba llorando. Y yo contraído. Ya sabía que se arrepentía de ese crimen. Me lo dijo miles de veces. Que veía la cara de ese hombre cada noche. Que sus ojos tapaban el faro de su habitación. Lo condenaron. Pero ya lo habían condenado cuando robó su primer coche. El jurado no creyó la legítima defensa, eso no es para delincuentes. ―Ahora es tarde para todo agente. El tiempo se acaba. Mañana ya no habrá segunda oportunidad. Mañana no habrá mañana. El alba se comerá mí pasado y mí futuro, acabará todo ―exclamó juntando las manos como si fuese a rezar―. Me estarán esperando en el corredor y por el camino veré todos los sueños truncados, aquellas posibilidades que nunca tuve, mi madre llorando, la chica de la cafetería Charly's, y el mar... ―¿Has pedido ya tu último deseo? Sollozó. ―Sí, lo he solicitado por escrito, como regula el reglamento. Conozco las normas ¿sabe? Se frotó las muñecas y pude distinguir las marcas que los grilletes de acero dejaron en su piel. ―¿Hay algo que pueda hacer por ti? Miró de nuevo el faro. ―¿Llueve? ―preguntó mordiéndose el labio inferior como si se lo quisiera arrancar de cuajo. ―Llovía cuando vine ―le dije― pero hace rato de eso y no sé si ha parado ya. Pablo arrimó el oído a la pared de la celda intentando escuchar el repiqueteo del agua en la marquesina de la prisión. Las gotas eran tan débiles que apenas se distinguían a través de los barrotes. ―Creo que aún llueve ―dijo. Pasó la mano sobre el póster. ―¿Podría hacer algo por mí? ―Sí ―asentí― si está en mi mano. ―Vaya esta noche al parque central, debajo de la fuente del Ángel. Allí la hierba es verde y la arena roja. Hoy, estará húmeda. Recoja un poco de tierra y póngala en un recipiente. Es igual donde sea, una bolsa de plástico valdrá. ¿Hará eso por mí agente? Asentí con la cabeza. ―Démela mañana antes de que entre en el corredor de la muerte. Antes de que el alba despunte el cielo. Antes de... Y se echó a llorar de nuevo. ―¿Para qué Pablo? ¿Para qué quieres la tierra? ―Para olerla agente. Sólo quiero oler una pizca de tierra mojada antes de morir.
|



